Miércoles 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2021 / A 45 años del Golpe Genocida
A 45 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO
La lucha por el pasado
Lejos de ser un objeto inerte, el pasado vuelve sobre el modo en que vivimos el presente y proyectamos el futuro. Las sociedades reescriben los sentidos de ese pasado mediante la memoria: aquello que eligen recordar, honrar y también olvidar. Pero la memoria social no es única y definitiva. Por el contrario, palabras y silencios son disputados en la coyuntura de los debates políticos e ideológicos de su época. En este libro, cuyo fragmento compartimos gracias a la gentileza de Siglo XXI, Elizabeth Jelin realiza una extensa reflexión sobre las memorias, piezas vitales en la construcción de un horizonte democrático.
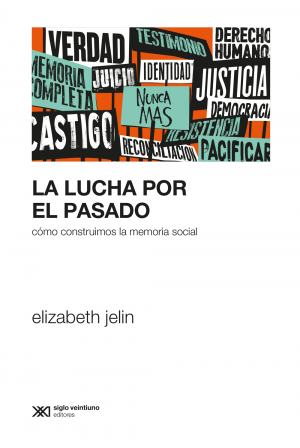
Fragmento del Capítulo 4: Marcar para recordar. Fechas, lugares, archivos
En períodos posdictatoriales, las demandas sociales de que las instituciones estatales actúen de manera específica en cuestiones ligadas al pasado –comisiones investigadoras, juicios a los responsables de la represión, medidas administrativas de reintegro de trabajadores despedidos o políticas de reparación económica– se conjugan con políticas de memorialización, ancladas en reconocimientos simbólicos y en iniciativas de transmisión hacia el futuro: fechas de conmemoración, marcas territoriales, museos, archivos.
Estas demandas de memorialización son parte de un campo más amplio de políticas y prácticas públicas, por lo que no pueden verse de manera autónoma o independiente. El desarrollo de estos procesos en diversos niveles –institucional, simbólico, subjetivo– pone de manifiesto que las demandas y las políticas de memorialización son también parte de las demandas de “verdad” y “justicia”.
Las políticas de memorialización son una respuesta que el Estado da a aquellos actores sociales –a menudo liderados por víctimas y familiares– que reclaman reconocimientos simbólicos a través de materialidades y materializaciones de las memorias.
Quizá podría hablarse de una cultura material de las memorias desplegada en edificios, colecciones de documentos, lugares, trayectos urbanos de marchas y movilizaciones, archivos, documentos y movilizaciones virtuales en redes sociales.
Sobre fechas y conmemoraciones
El calendario oficial de un país es un espacio privilegiado que permite traer el pasado al presente. Es un espacio destinado a la construcción de los símbolos de la comunidad y de la nación.
Participar en los rituales públicos de conmemoración es una manera de expresar sentimientos de pertenencia a la comunidad política y una reafirmación de las identificaciones colectivas. Las fechas y los rituales son también vehículos para transmitir estos sentimientos a niños y jóvenes, ya que casi siempre ingresan a los calendarios escolares, que invitan a desarrollar acciones y prácticas públicas que, con el tiempo, se convierten en rituales con inscripciones simbólicas. El ritmo anual –repetitivo, aunque con cambios de uno a otro año–reafirma las ocasiones, las fechas, los aniversarios que deben ser recordados y conmemorados.
Sin embargo, las marcas del calendario no cristalizan de manera automática ni tienen un mismo sentido para todos. Los diferentes actores sociales dan sentidos específicos a estas marcas según las circunstancias y los escenarios políticos donde desarrollan sus estrategias y proyectos.
¿Cómo entran ciertas fechas en ese calendario? ¿Quiénes luchan por lograrlo? ¿Con qué sentidos? La trayectoria social y política que va desde el acontecimiento hasta su conmemoración oficial nunca es consensuada o apacible. En la medida en que existen diferentes interpretaciones sociales del pasado, las fechas de conmemoración pública están sujetas a conflictos y debates.
¿Qué fecha conmemorar? O mejor dicho, ¿quién quiere conmemorar qué? Además, el sentido de las fechas cambia a lo largo del tiempo, a medida que alguna de las diferentes visiones cristaliza y se institucionaliza con sus sentidos y rituales y, luego, es desafiada por nuevas generaciones y nuevos actores, que intentarán imponer nuevos sentidos.
¿Cómo funcionan estos procesos en el Cono Sur? Como vimos en el capítulo 1, cuando los militares tomaron el poder en los años setenta pusieron el énfasis en su misión “salvadora” de la nación, y marcaron su continuidad con las glorias de los héroes patrios de comienzos del siglo XIX (1). Había que salvar a la nación de la amenaza externa, de la “subversión internacional” o la “infiltración comunista”. En verdad, los golpes militares mostraron, apenas instalados, una voluntad activa para su conmemoración futura. Los militares se proyectaban hacia el futuro volviendo explícito el sentido de lo que estaban haciendo y el sentido de las conmemoraciones que querían imponer. En Chile, esto llevó a que sólo un año después del golpe (en 1974), el 11 de septiembre fuera conmemorado con festejos públicos oficiales; también a que en 1981 se incorporara esa fecha al calendario oficial como día feriado, bajo el nombre de “Día de la Liberación Nacional” (Candina Palomer, 2002; Joignant, 2007). En la Argentina no hubo actos públicos de conmemoración durante la dictadura. Los militares organizaban su acto conmemorativo en los cuarteles, sin participación de la población civil. El único punto de contacto entre los militares y el resto de la sociedad era un “Mensaje al pueblo argentino”, en el que las Fuerzas Armadas encomiaban su propia vocación de servicio y daban su versión de lo que habían hecho, en la que se destacaba el papel de salvadoras de la nación, amenazada por el caos y el enemigo: la “subversión” (Lorenz, 2002).
Mientras los ganadores intentaban instalar su narrativa, comenzaba la controversia. Las visiones e interpretaciones alternativas estaban prohibidas, censuradas, reprimidas, silenciadas u ocultas en la esfera privada o familiar. Poco a poco, empezaron a abrirse diversos canales de expresión. En los momentos más represivos de los regímenes dictatoriales, fueron cruciales los pequeños actos preformativos, que funcionaban como señales de un incipiente y temeroso proceso de reconstrucción de comunidades de pertenencia destruidas o amenazadas –señales casi siempre femeninas, como vestirse de negro, visitar el cementerio, recorrer en silencio las calles de la ciudad–.
Era difícil reprimir ese tipo de señales. Sus protagonistas eran actores sociales organizados en el movimiento de derechos humanos o dispersos en las heterogéneas y diversas expresiones de protesta popular que intentaban producir memorias alternativas a la narrativa militar y ponían el acento en la represión, las ausencias y el sufrimiento en su interpretación del pasado y del presente. En Chile, este doble sentido de la fecha del golpe llevó a violentas confrontaciones callejeras entre los partidarios de Pinochet y las fuerzas sociales antidictatoriales. Los ochenta fueron testigos de “septiembres rojos” de sangre y muerte, sobre todo en las poblaciones populares.
El patrón de confrontación callejera se mantuvo aun después de la transición (1990) y las controversias y batallas conmemorativas duraron décadas (Joignant, 2007). Además, al estar identificadas con demandas de derechos humanos, las marchas y la conmemoración de la fecha constituyeron “un lugar o un ‘dominio’ para protestar contra el sistema político en su conjunto y también un lugar para defender la legitimidad de una multiplicidad de proyectos alternativos” (Candina Palomer, 2002: 46). Años después de la transición, se eliminó la fecha como feriado nacional y se reorganizó el cronograma del calendario oficial (2). Sin embargo, cada 11 de septiembre se mantuvieron las conmemoraciones, marchas y rituales. Y las conmemoraciones de los cuarenta años del golpe militar, en 2013, fueron especialmente masivas, con altísima participación.
En la Argentina, el “24” es una fecha de conmemoración importante. Ante el relato salvador de las Fuerzas Armadas, las organizaciones de derechos humanos elaboraron una versión antagónica de lo ocurrido el 24 de marzo de 1976. A partir de la transición (1984), fueron estas organizaciones las que ocuparon el espacio público de la conmemoración, mientras que el gobierno nacional se mantenía en silencio. Los actos conmemorativos incluían una gama muy amplia de formas de expresión, todas ligadas a la memoria de la dictadura y sus consecuencias: siluetas, murales, obras de teatro, además de las marchas y los pañuelos de las Madres.
Gran cantidad de libros, documentales, programas especiales de televisión y una variedad de otras expresiones presentaban y representaban las voces de la violencia y el sufrimiento de las víctimas y sus familiares (Lorenz, 2002). De manera análoga a lo ocurrido en Chile, las marchas de conmemoración se transformaron en espacios de demanda y protesta de numerosos grupos con diversas consignas y reclamos que, planteados en clave de derechos, eran dirigidos al Estado.
Ausente en la marcha y la movilización, el Estado estaba presente como lugar de demanda social a través de la elección de los lugares públicos donde se realizaban los eventos: frente al Congreso de la Nación y a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, delante de las casas de gobierno provinciales en las otras ciudades.
Esto no significó la ausencia de conflictividad en el espacio público en las conmemoraciones del 24 de marzo, pero no eran confrontaciones entre defensores de la dictadura y fuerzas democráticas, sino conflictos dentro del movimiento de derechos humanos y entre este y otras organizaciones sociales y políticas. Durante muchos años hubo al menos dos convocatorias diferentes, ya que la Asociación Madres de Plaza de Mayo no compartía la marcha con el resto de las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales (alrededor de 200) que se agruparon para participar en la marcha central en Buenos Aires a partir de 1996.
Dentro de la convocatoria plural, año a año se reiteran las diputas sobre las consignas y sobre la ubicación de los diversos grupos, lo cual lleva a ausencias y enfrentamientos. En suma, la fecha y la conmemoración tienen sentidos diferentes incluso para los que están “en el mismo bando” –los distintos grupos y las distintas identidades que se juegan en ese espacio–.
El patrón de ausencia estatal sólo cambió años después, cuando en 2004 se realizó el acto de recuperación de la ESMA, tema que retomaremos en el capítulo 5. En 2006, en ocasión de la conmemoración de los treinta años del golpe militar, el 24 de marzo fue declarado feriado nacional bajo la denominación “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.
¡Ironías de la lucha política! Las historias paralelas de Chile y la Argentina muestran el despliegue paradójico de los sentidos del pasado, en manos de dos gobiernos que tienen interpretaciones similares de las dictaduras como terrorismo de Estado y represión: de un lado de los Andes, se borró la fecha del calendario oficial; del otro, se la incorporó como feriado nacional. Sin duda, el significado de este tipo de decisiones responde a su ubicación en las trayectorias y los avatares de las luchas políticas. En ambos casos, se trataba de introducir cambios o rupturas en el calendario oficial del pasado. En Chile, el quiebre consistía en eliminar la fecha de celebración oficial instalada durante la dictadura de Pinochet y mantenida después de la transición. En la Argentina, después de la dictadura, en los primeros gobiernos de transición el Estado mantuvo silencio sobre la fecha y dejó las conmemoraciones en manos de actores sociales. El quiebre con el pasado implicaba incorporar y reconocer oficialmente la fecha en cuestión. En 2017 el tema volvió a estar en el debate público, cuando el gobierno propuso que el 24 de Marzo fuera un feriado “movible”. Un par de días después, ante la amplia protesta, se revirtió la decisión y se mantuvo el feriado fijo (3).
En suma, para protagonistas de las luchas del pasado y otros cercanos a ellos, las fechas de conmemoración tienen un significado especial, y la naturaleza pública de los rituales es un vehículo para transmitir esos significados. En esas fechas, la esfera pública ofrece espacios para producir el impacto emocional de los testimonios y las narrativas personalizadas, brinda la oportunidad de expresar lo silenciado y olvidado, de escuchar historias ignoradas hasta entonces y de reconocer narrativas total o parcialmente negadas u omitidas de la conciencia. La gente se enfrenta con la realidad de reactualizar miedos y sentimientos inquietantes, incluso la pregunta sobre cómo una represión tan horrenda pudo convivir con una vida cotidiana en apariencia “normal” y apacible. Y mientras se reactualiza el pasado, esos espacios sirven para que se manifiesten nuevos sentidos, nuevos grupos y demandas, nuevas formas de expresión.
Sin embargo, es claro que no todos comparten las mismas memorias. Hay interpretaciones diferentes y aun contradictorias de los mismos acontecimientos, no sólo entre los “ganadores” y los “perdedores” de la confrontación, o entre perpetradores y víctimas, sino dentro de cada parte del conflicto. Además, están quienes vivieron el evento o período que se recuerda y quienes conforman un cuerpo colectivo que comparte sentimientos y saberes culturales a través de complejos procesos de identificación, pertenencia y transmisión. Desde los trabajos pioneros de Maurice Halbwachs, sabemos que algunas instituciones (la familia, el sistema escolar) ofrecen los primeros “marcos” para las memorias sociales. ¿Cómo operan e interactúan las diversas instituciones (familia, escuela, iglesia, partidos, medios, etc.), los productos sociales y culturales (artísticos y de otro tipo) y las prácticas de conmemoración pública en la transmisión de sentidos del pasado? ¿Cómo incorporan o qué sentido dan al pasado las generaciones que no han vivido los eventos conmemorados? Hay ocasiones en que los jóvenes manifiestan una total falta de interés en relación con ciertos episodios del pasado. Pero también hay jóvenes que se comprometen de manera total y hacen “propia” la causa, y expresan demandas específicas o posiciones militantes. La información y el conocimiento, los silencios, sentimientos, ideas e ideologías, son los bienes simbólicos transmitidos. Sin embargo, no puede haber certezas sobre su recepción, tanto en el plano individual como en el grupal. Son las relaciones y diálogos entre generaciones los que, en su dinámica, producirán nuevos sentidos e interpretaciones del pasado (Jelin y Kaufman, 2006a; Jelin y Sempol, 2006).
1. Para un análisis de las historias de las fechas de conmemoración relacionadas con el pasado reciente de violencia y represión en la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, véase Jelin (2002a).
2. En 1998 se eliminó el Día de la Liberación Nacional y fue reemplazado por el Día de la Unidad Nacional, que se conmemoraba el primer lunes de septiembre. Este feriado fue suprimido en 2002.
3. En Brasil, la fecha oficial del golpe militar de 1964 era el 31 de marzo, aunque en realidad se dio en la madrugada del 1º de abril. Como ese día se conoce como día das mentiras, el régimen militar “adelantó” unas horas la fecha de celebración, fecha que fue eliminada del calendario oficial recién en 1998 (Carvalho y Da Silva Catela, 2002). Los avatares de la conmemoración en Uruguay, que incluyen una historia de diversos cambios de nombres de las fechas claves, pueden verse en Marchesi (2002).
Fragmento extraído del libro “La lucha por el pasado. Como construimos la memoria social” de Elizabeth, páginas 156 a 162, Siglo XXI Editores, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2017.
Gentileza Siglo XXI editores
* Doctora en Sociología, es investigadora superior del Conicet, con sede en el Centro de Investigaciones Sociales, Conicet-IDES. Sus temas de investigación versan sobre derechos humanos y ciudadanía, familia y género, memorias de la represión política y movimientos sociales.
AHORA En Dúplex con AM 750
LA CASA INVITA
Lunes a viernes, de 21 a 24
Con Victoria Torres, Valmiro Mainetti y Alejandro Apo.
RadioBar Producciones / www.peorparaelsol.com.ar
Argentina en #EmergenciaNacionalPorViolenciaDeGenero
#ParenDeMatarlas
*Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital)
“Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria” Zuleika Esnal

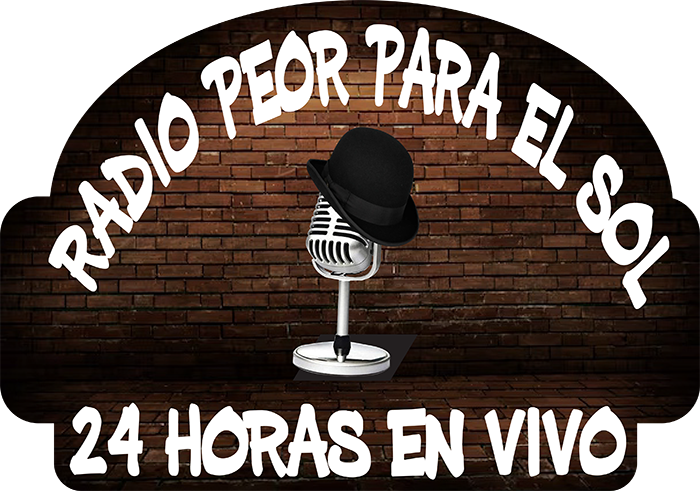
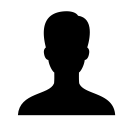 Por Elizabeth Jelin* / RadioBar Producciones
Por Elizabeth Jelin* / RadioBar Producciones






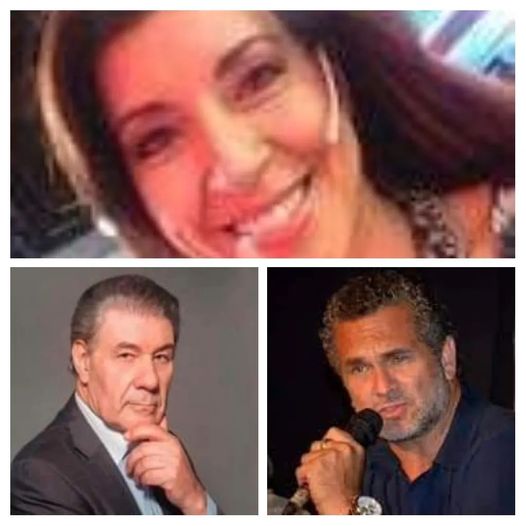
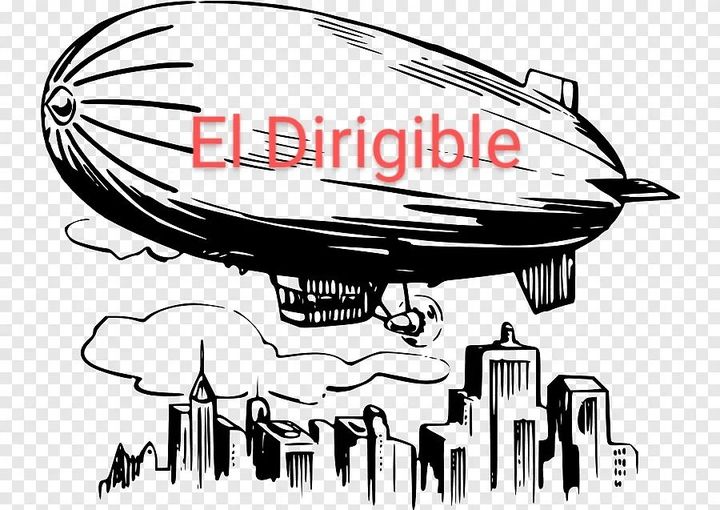







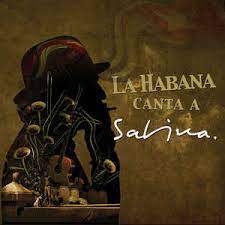


Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario